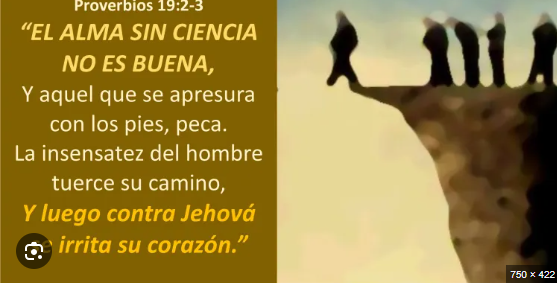CUARESMA, REGRESO A CASA 1, 2 Y 3° PARTE
Hemos comenzado un camino de oración, de reflexión. Un camino de conversión, un momento para meditar sobre nosotros mismos y asegurarnos si es verdadero el deseo de ir a Dios, buscarle y encontrarle o, simplemente, se queda en un afán de buena voluntad. Es un tiempo por si me he salido del camino: volver a él; si me encuentro en el camino, pero parado, estancado: renovar fuerzas y ponerme a caminar; si me encuentro caminando: acelerar el paso con más alegría, decisión y optimismo hacia el encuentro con Cristo que me espera.
El inicio de la Cuaresma es buen momento para pedirle al Señor, que nos ayude a buscar el sentido profundo de nuestra existencia: estamos hechos para Él y nuestra vida solo tiene sentido en Él, en la casa de Dios nuestro Padre. Salirnos de la casa de nuestro Padre Dios es saborear el pesar de la soledad, de la inseguridad, de la maldad del pecado y la destrucción de nuestra alma.
La Cuaresma ha sido, es y será un período favorable para convertirnos y volver a Dios Padre lleno de Misericordia, si es que nos hubiésemos alejado de Él. Como aquel hijo pródigo (Lucas 15, 11-32). Todos conocemos esta parábola: nos encontramos con el hijo menor que le pide a su padre la parte de su herencia y se va a un país lejano, le ofendió con una vida indigna y desenfrenada.
REFLEXIONEMOS PRIMERO EN EL HIJO MENOR:
Amado por su amantísimo padre con amor paternal, cariñoso, afectuoso. Era su benjamín, el más querido, la pupila de sus ojos, el preferido, aquel en quien el padre estaba más volcado por ser el más pequeño. ¡Cuánto amor! ¡Cuántas caricias! ¡Qué detalles!
Pero el hijo, aunque vivía en la casa de este estupendo padre, tenía sus castillos en el aire. Vivía con el corazón fuera de su casa, soñaba con placeres, diversiones, vida regalada y desenfrenada, libre de todo reglamento y normas que dictaba su padre con tanto amor por el bien de ese hijo. “¡Ya está bien! Ya soy grandecito, tengo mis derechos, quiero hacer lo que quiero, como mis amigos”. Vivía físicamente en su casa, pero su pensamiento y su corazón estaban a años luz del calor y del corazón de su padre amoroso.
¿Será que nosotros, como él, estamos viviendo y sintiendo estos mismos pensamientos y sentimientos, cansados de horarios, reglas, limpieza, cuidados?… Ya está bien, somos grandecitos, necesitamos de nuestro tiempo, de nuestra diversión, de nuestras vacaciones… Ya no nos sentimos a gusto, nos sentimos atados. ¿Hacia dónde estamos mirando, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros anhelos y deseos?…
Pero esta situación no podía durar mucho. El hijo no aguantó tanto cariño, tanta caricia de su padre y se fue. ¿Pero qué puede hacer un hijo pequeño fuera de la protección, del cariño del papá? ¿A dónde dirigirá sus pasos un joven menor de edad, sin el consuelo, la guía, el sostén de su papá? Dejó el hogar, ese hogar en que había nacido y crecido, que encerraba tantos abrazos, mimos y besos de su queridísimo padre; ese hogar en que comía y se alimentaba en la mesa junto con su padre y su hermano.
Y decidió irse a a un país lejano, ¡al país del pecado, de la indiferencia, del egoísmo, de proyectos y deseos individuales! Lejos, porque el pecado aísla de la casa, del amor, del corazón de Dios Padre, separa del país de los papás, hermanos o hijos, de esposas. Es un lugar distante y frío, mientras que en su casa, el hijo pródigo encontraba calor y afecto. Es un país remoto y oscuro, mientras que en casa había luz. Un país apartado e inseguro, mientras que en su casa había protección. ¡Qué horrible región el pecado! Dios no nos ha hecho para el pecado, para la muerte del alma. Dios nos ha creado para Él, para realizar una misión en un lugar y tiempo concretos, para que seamos felices en su casa, para abrirnos su intimidad y enseñarnos su corazón, para llevarnos al cielo. Estamos hechos para Dios, a la medida de Dios. Sólo Dios nos va a saciar. Y, ¿qué ganó el hijo pródigo con marcharse? Hambre atroz: insatisfacción y vacío espiritual tremendo que le mataba y carcomía el alma; hambre del cariño y del amor de su padre. Esclavitud humillante y vergonzosa: apacentar puercos. Pérdida de su dignidad: con el pecado perdemos a Dios y su gracia, se desvanece la paz en la conciencia.
Pero, ese hijo volvió. Esto es lo hermoso del pasaje evangélico. Volvió al amor de su padre. Le pidió perdón con sincero arrepentimiento, prometió cambiar de vida y no volver a tomar decisiones incorrectas. Fuera de la casa del padre, no se encontraba bien, no era feliz; solo encontró desazón, infelicidad, intranquilidad, congoja, degradación. Solo encontró felicidades pasajeras, inmediatas, superficiales, pero pensaba ¿cómo le recibiría su padre?
En un momento de lucidez y humildad reconoce su falla, y pide perdón desde su corazón. Se levanta y comienza el camino de regreso. Este es un joven que recapacita, que analiza y retoma el camino verdadero, un camino que le devolvería la paz que antes tenía y que había perdido.
Oh, pecado, ¿qué tienes de atractivo si así nos dejas? ¿Por qué te escogemos si tan maltrechos quedamos después de disfrutar de ti? Concédenos Señor, aversión a la muerte eterna, al pecado en nuestra vida. Que cada Cuaresma sea una oportunidad para querer ser amigos de Cristo, para profundizar acerca de la malicia y de lo aterrador que puede llegar a ser el pecado en nuestras vida
Dios siempre tiene las puertas de casa abiertas de par en par. Su corazón se rompe en pedazos mientras no comparte con nosotros su amor, su perdón generoso, su acogida paternal y su abrazo que nos da seguridad. ¡Ojalá fueran muchos los pecadores que valientemente volvieran a Dios en cada Cuaresma y que tuvieran la oportunidad de experimentar el calor y el cariño de su Padre Dios!
El Padre también está presente en la parábola. Es el Padre bueno que espera, quien añora la llegada de su hijo y está siempre en casa esperando. Más que nombrar la parábola “del Hijo Pródigo”, podríamos nombrarla con mayor fuerza “la parábola del Padre Misericordioso”.
Siempre manteniendo abierta la puerta de su corazón para dejar entrar a sus hijos. Con sus brazos listos para estrecharlos, sus labios dispuestos para besarlos, sus manos amplias para acariciarlos, sus pies preparados para enseñarles el camino de la virtud y del bien.
Pero aquel tremendo día, ¡qué dolor para su corazón bondadosísimo! “¿Mi hijo irse? pero, ¿a dónde? Si yo soy su padre, si le he dado todo, si le amo como a nadie, si…” Fue peor que una bofetada en su cara. Fue una punzada en su ya débil corazón. ¡Qué lágrimas! ¡Qué tremendo dolor! ¿Por qué se le trata así a este padre tan bueno?
Este padre ama a su hijo, respeta su loca e irracional decisión. Con tal de verle contento le da lo que le pide creyendo que volverá pronto a su casa; pero, ¡no! no volverá tan pronto como él había pensado.
¡Qué largos se le hicieron esos días, esas semanas, esos meses! Durante ese tiempo el padre vivió muy infeliz, muy triste y compungido, con un profundo dolor en sus entrañas. De un momento a otro, podría suceder lo peor en ese corazón ya enfermo por la edad. Rezaba por su hijo, soñaba con su hijo, no dormía, iba envejeciendo de tristeza y se le encogía el corazón, no por odio, sino por no poder transmitirle a su hijo el torrente de amor que en ese corazón había.
Su corazón le decía que su hijo volvería, pues el amor presiente siempre la vuelta del amado. Él era su padre, su único padre; y aquel era su hijo, su verdadero hijo. Fuera de la casa del padre no se está bien. Esta esperanza en la vuelta del hijo querido mantenía el suave hilo de su pobre vida.
Y llegó aquel día. Sí, la silueta del hijo, su hijo en el horizonte y el padre salió corriendo -el anciano- con las prisas que le permitían sus piernas y sus pulmones. Le perdona de corazón. En vez de encontrar una cara y unas palabras duras, agrias, encuentra unos brazos que le abrazan, unos labios que le besan, unas lágrimas que le bañan su cara.
¡Qué fiesta hizo el padre! La fiesta de la conversión del hijo a la casa y al amor del padre. Y con la fiesta vinieron los regalos del padre: la túnica de la filiación recobrada, el anillo de familia, las sandalias de la libertad.
La Cuaresma es un camino que todo hombre y toda mujer tenemos que recorrer. No lo podemos eludir y, de una forma u otra lo tenemos que andar, es un camino de regreso. Tenemos que aprender a entrar en nuestro corazón, purificarlo y cuestionarnos sobre a quién estamos buscando y si estamos dispuestos a volver a la casa del Padre, con la alegría que esto conlleva.
El camino de Cuaresma nos llama a purificar nuestro corazón, a quitar de él todo lo que nos aparta de Dios, a ver en Dios a un Amigo y a un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Estos 40 días deben ayudar a hacernos conscientes de todo aquello que nos hace más incomprensivos con los demás, a quitarnos todos nuestros miedos y todas las raíces que nos impiden adherirnos a Dios y que nos hacen apegarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a purificar y a cuestionar nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a encontrarnos con Nuestro Padre en nuestro interior y hacer de nuestra vida Su morada?
Que éste sea el fin de nuestro camino: tener hambre de Dios, buscarlo en lo profundo de nosotros mismos con inmensa sencillez, y que, al mismo tiempo, esa búsqueda y esa interiorización, se conviertan en una purificación de nuestra vida, de nuestro criterio y de nuestros comportamientos, así como en un sano cuestionamiento de nuestra existencia. Permitamos que la Cuaresma entre en nuestra vida, que la ceniza llegue a nuestro corazón y que la penitencia transforme nuestras almas en almas auténticamente dispuestas a encontrarse con el Señor, que es nada menos que nuestro Padre.
Un historiador, en una de sus investigaciones, se encontró con un epitafio impresionante que se hallaba escrito sobre la tumba de un obispo anglicano en las criptas de la abadía de Westminster. El epitafio decía así:
“Cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría; entonces acorté un poco mis objetivos y decidí cambiar solo mi país; pero también él parecía inamovible. Al ingresar en mis años de ocaso, en un último intento desesperado, me propuse cambiar solo a mi familia, a mis allegados; pero, por desgracia, ya no me quedaba ninguno. Y ahora que estoy en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta que si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a mi familia; a partir de su inspiración y estímulo, podría haber hecho un bien a mi país y, quién sabe, tal vez, incluso, habría cambiado el mundo”. (Autor desconocido)
Si tenemos la gracia de seguir felices en la casa paterna como hijos y amigos de Dios, la Cuaresma será entonces un tiempo apropiado para purificarnos de nuestras faltas y pecados pasados y presentes que han herido el amor de ese Dios Padre. Esta purificación la lograremos mediante unas prácticas recomendadas por nuestra madre Iglesia; así llegaremos preparados y limpios interiormente para vivir espiritualmente la Semana Santa con toda la profundidad, veneración y respeto que merece. Estas prácticas son: el ayuno, la oración y la limosna.
Ahora nos toca responder a algunas respuestas que nos ayuden a parar un momento y nos hagan reflexionar. ¿Estamos todavía en la casa de nuestro padre Dios? ¿Vivimos felices, contentos, al lado de nuestro Padre y Amigo Dios, de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres? ¿Qué hacemos para alegrarles cada día? ¿Consolamos las penas profundas que mi Padre Dios tiene, debido a tantos hijos suyos que viven como pródigos en la región de muerte y en el pecado? ¿Puede Él vernos cada mañana con el corazón lleno de gozo al vernos tan entusiastas, tan entregados, viviendo con fidelidad y amor la vida de gracia, nuestra vocación cristiana?
¿O estamos dentro del mundo de Dios pero quisiéramos probar fortuna por un espacio alejado de Él, probar un poco los placeres de este mundo, irnos a ese país lejano para vivir a nuestro antojo, disfrutar esta vida dado que es corta y quién sabe qué nos espera después? Si así fuese, que no sería lo apropiado, la Cuaresma es tiempo para convertirnos a Dios, entregarle una vez más nuestra vida, nuestros sueños, nuestros castillos en el aire, nuestros deseos desenfrenados de libertad y de placer, nuestras ansias de independencia.
Y si por casualidad nos encontrásemos fuera de la casa del Padre, en la región del pecado, ¡no importa! ¡Regresemos! Dios nos está esperando con los brazos abiertos, con el corazón abierto para abrazarnos y estrecharnos bajo su pecho, queriendo perdonarnos, anhelando perdonarnos. Solo así Él recobrará la alegría en su corazón. ¡No seamos ingratos con nuestro Padre Dios que tanto nos quiere! La Cuaresma es tiempo de conversión, de cambiar de ruta, si es que estamos perdidos y desviados.
Que éste sea el fin de nuestro camino: tener hambre de Dios, buscarlo en lo profundo de nosotros mismos con gran sencillez. Y que al mismo tiempo, esa búsqueda y esa interiorización, se conviertan en una purificación de nuestra vida, de nuestro criterio y de nuestros comportamientos, así como en un sano cuestionamiento de nuestra existencia. Permitamos que la Cuaresma entre en nuestra vida, que la ceniza llegue a nuestro corazón y que la penitencia transforme nuestras almas en almas auténticamente dispuestas a encontrarse con el Señor en su propia casa.